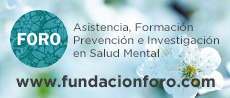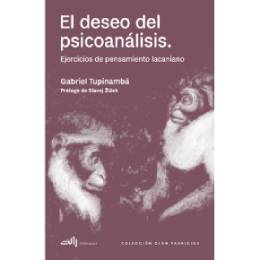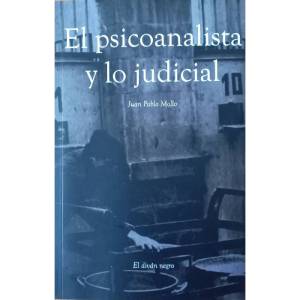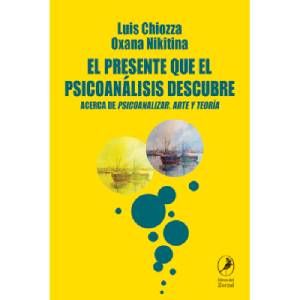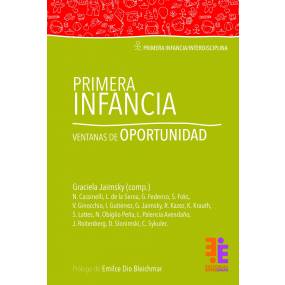Articulos
12 DE MAYO DE 2025 | SOBRE LA SERIE ADOLESCENCIA
El yo no se arregla solo
La miniserie Adolescencia, gira sobre un delito que es fruto de un sujeto que no se encuentra con nadie diferente. De nada sirve intentar poner límites si no tienen nada que proponer.
 La miniserie Adolescencia es de una belleza despiadada. No ofrece las escapatorias a las que solemos estar acostumbrados. Tiene poquísima música, encuadres casi sin campo, solo planos. Cuatro secuencias de casi una hora cada una. Se ve de una tirada y te deja sin aliento, con un nudo en la garganta que no te suelta nunca.
La miniserie Adolescencia es de una belleza despiadada. No ofrece las escapatorias a las que solemos estar acostumbrados. Tiene poquísima música, encuadres casi sin campo, solo planos. Cuatro secuencias de casi una hora cada una. Se ve de una tirada y te deja sin aliento, con un nudo en la garganta que no te suelta nunca.
La serie narra un delito fruto de la impulsividad, del vacío de identidad, del predominio de la necesidad sobre el deseo, de un “yo” indefinido que no se encuentra con nada. El espectador se ve arrastrado en un intento de comprender el motivo del homicidio por tres lugares.
El primero son las redes sociales, lugar de soledad y violencia, de una violencia causada por la soledad. La mentira de este lugar empieza por su nombre, pues no tiene nada de “social”, están llenas de odio, voyerismo, abandono, anestesia mental. Parecen construidas para ello y los adultos de Adolescencia se mueven como analfabetos ante una gramática desconocida. No comprenden su dinámica y les asusta.
El segundo lugar es la institución, la comunidad escolar de la que procede el asesino y la psiquiátrica donde le ingresan. Pero aquí el nombre vuelve a esconder una mentira. No son “comunidades”, puesto que su denominador común es la soledad.
Ambas comunidades tratan de poner límites. Fuertes en el caso de la institución psiquiátrica, que tiene el poder de quitarlo todo; débiles en el caso de la comunidad escolar, que intenta quitar algo –como los móviles– pero no tiene la fuerza necesaria.
Los límites deberían servir para generar un espacio necesario donde poder acoger algo que entre desde fuera. Pero en Adolescencia no hay nada que proponer. Limitar para abrir espacio no sirve de nada si no hay una propuesta auténtica.
En el instituto las palabras de los adultos son repetitivas y formales. Los adultos no tienen nada que decir, están aterrados delante de los chavales, no tienen nada que contarles. Zanjan la cuestión concluyendo que «estos chicos son imposibles… esto parece un zoológico».
Cuando la mejor amiga de la chica asesinada pide ayuda, la respuesta de la profesora es: «Buscaremos alguien con quien puedas hablar». Su mejor amiga ha muerto, ella abre su dolor delante de un adulto, ¿y eso es todo lo que es capaz de decir?
Es evidente dónde buscará ese «alguien con quien hablar»: un psicólogo. Entonces la escena nos lleva a la comunidad psiquiátrica donde han recluido al asesino. Al final de la valoración de la psicóloga –presentada como una mujer afectuosa e inteligente– para intentar comprender lo que ha hecho Jamie, el chico acusado de homicidio, ella da por terminada bruscamente la relación con él, diciéndole que ha acabado su trabajo y que ya no volverá. Él grita: «¿Pero yo te gusto?», y ella no responde. Podría decirle que sí o que no, pero opta por no responder, dejándole solo con su angustia.
¿Qué angustia? La angustia de no tener a nadie. ¿Con qué vida se encuentran las vidas de nuestros jóvenes? La vida se construye a base de encuentros. Mostrar belleza, evocar la curiosidad por algo diferente, despertar un atractivo, solo es posible si uno vive contento. Solo entonces podemos mirarlo todo con simpatía.
Pero ¿dónde está presente ese adulto que en los dos primeros lugares está ausente o no responde? Podríamos decir que en el tercer lugar, la familia. Los padres y la hermana del protagonista están presentes, con su afecto y su fragilidad. Pero es una familia aislada, que no ofrece el mundo a sus hijos, ni a sus hijos al mundo.
«Lo hemos hecho nosotros», acaban diciendo los padres ante el crimen cometido, viéndose obligados a admitir que han hecho «demasiado poco». «Jamie es nuestro». Pero los hijos no son solo nuestros, no los hemos hecho nosotros solos. De nuevo se abre paso la mentira que está en la raíz de todo este despropósito. La familia no llega a ser una casa.
¿Por dónde volver a empezar? Adolescencia no responde. No hay ningún lugar que encontrar, no hay ninguna humanidad diferente que convierta en una casa cualquier lugar donde vivamos, nosotros y nuestros hijos.
El problema de nuestro yo no se resuelve mirándonos a nosotros mismos. Nos empuja a buscar fuera alguien que me muestre quién soy. La tarea del adulto consiste en ofrecer una hipótesis de trabajo que permita comenzar un camino. Que haya personas que puedan acompañar ese camino. El vacío de identidad exige la comunicación de un sentido, de una perspectiva. Un don de sí. La proximidad de una relación auténtica.
Lorenzo Bassani es Neuropsiquiatra infantil
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial
El presente que el psicoanálisis descubre
Primera infancia: ventanas de oportunidad