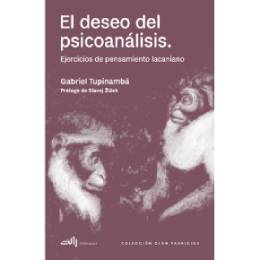Articulos
10 DE FEBRERO DE 2012 | FIN DE LA TRASCENDENCIA SIMBÓLICA
El infierno de las celebridades
Todo se banaliza en esta globalización sin escrúpulos. El hipercapitalismo mediático fomentó la chatura y la frivolidad. Y ahora son esas superficiales características las que se vuelven en contra de las pretensiones trascendentes de sus artífices, y del resto de los niños mimados del depredador sistema económico imperante.
 A medida que aumenta la fragmentación subjetiva como consecuencia del creciente número de alternativas y actividades de las que el ser humano dispone y emprende, más se dispersa su energía motivacional. Entre tantas opciones, no puede reunir la fuerza necesaria como para destacarse, para alcanzar el nivel de poder y originalidad de las personas exitosas. Estas disponen de una gran fuerza interior, y la vuelcan en una actividad particular, generalmente vocacional.
A medida que aumenta la fragmentación subjetiva como consecuencia del creciente número de alternativas y actividades de las que el ser humano dispone y emprende, más se dispersa su energía motivacional. Entre tantas opciones, no puede reunir la fuerza necesaria como para destacarse, para alcanzar el nivel de poder y originalidad de las personas exitosas. Estas disponen de una gran fuerza interior, y la vuelcan en una actividad particular, generalmente vocacional.
En otras épocas, las elecciones eran escasas, y de esa manera era más frecuente que en ellas se concentrara mucha energía; aunque, por otro lado, no hay que desdeñar algunos obstáculos de esos tiempos: un menor umbral educativo y una mayor represión de las inquietudes vocacionales, entre otros.
Según el diccionario, el precio es el valor pecuniario en que se estima una cosa. Y el valor es la cualidad de una persona o cosa, como asimismo la cualidad del alma que mueve a acometer grandes empresas o a enfrentar sin miedo los peligros.
Si tomamos el ejemplo de un soldado voluntario que libremente se alista para el servicio, le podríamos atribuir valores como el patriotismo y la solidaridad. En cambio, a un soldado mercenario sólo le podemos asignar un precio, dado que para alistarse en un ejército requiere compensar con dinero la carencia de dichos valores. En la lucha, ambos combatientes pueden ser muy efectivos. Aquí se puede clarificar la relación existente entre la falta de cualidades mentales o virtudes (valores) y el precio que, viniendo desde afuera, procura ocupar ese vacío. Es decir que, para un individuo particular, el cobro de una importante suma de dinero, traducido a términos mentales, puede actuar –en cuanto al empuje a la acción que le genera–, de manera equivalente a la tenencia de un valor psicológico rector, o un ideal, en otra persona.
Una variante de estas ideas es que en las cosas en que uno no posee grandes convicciones, firmes valores, altos ideales o mucha pasión, prevalecen las expectativas, los mandamientos o el sentido común que el ideario social nos tiene reservado. En cambio, frente a enérgicas convicciones o anhelos personales, prevalece lo propio. Por lo general, en las ansias de fama de las personas subyace un anhelo de ser aceptado por los otros, o un deseo de seguridad existencial.
Además, el impulso a realizar cosas altamente valoradas por la sociedad suele estar vinculado a la conciencia de nuestra propia finitud, y puede ser una eficaz forma de mitigar ese desafío existencial.
Convertirse en una celebridad sería una manera plena de obtener esos beneficios y auyentar fantasmas del pasado, como por ejemplo haber sido abandonado por los padres (en forma real o emocional), o haber sufrido exclusión social. Cuanto más apreciada y reconocida se perciba a sí misma una celebridad, más valiosa y segura se sentirá.
La celebración de la celebridad
En esta era de opulencia consumista y exageración mediática, nadie quiere admitir su incompletud. Ni los políticos en cuanto a su poder, ni los intelectuales en cuanto a su saber. Todos creen saber o poder. Y, en realidad, el poder del que se suelen vanagloriar muchos, simplemente obtura una gran carencia original que lo hizo ser necesitado para poder superar aquella debilidad. El siguiente refrán lo sintetiza con exactitud: ”Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”.
La celebridad busca suplir con mucha fama sus carencias afectivas primordiales, dado que es precisamente una “falta” –real o fantaseada– la que la impulsa de manera frenética en busca de notoriedad. De este modo, la celebridad, en la cima de su gloria, “celebraría” ilusoriamente su completud imaginaria.
A veces la ilusoria invulnerabilidad de ciertos personajes se agrieta, y esa fisura permite entrever al frágil ser humano que esconden bajo siete llaves. Una enfermedad, por ejemplo, de un modo biológico y a la vez simbólico, pone el límite de que carece el afectado. La enfermedad le dice ¡Basta! a determinado tipo de exceso del que el sujeto no se había percatado. La patología orgánica, los accidentes u otros tipos de percances vitales suelen ser muy buenos aleccionadores. Aunque, para que la lección sea asimilada, se requiere dejar de lado la habitual posición soberbia que ciertos Ricos & Famosos suelen ostentar.
La fama y el poder son adictivos. Sus adeptos, al igual que los adictos, no pueden vivir sin su droga metafórica. Para obtener este preciado bien, esos individuos se ven impulsados a desarrollar un esfuerzo descomunal, debido a la fenomenal competitividad que existe hoy día. La fama y el poder se suelen relacionar con la plenitud y la libertad. Sin embargo, cuando se vuelven adictivas, surge la dependencia. En su etimología, la palabra “adicto” proviene de “esclavo”.
La esclavitud de los famosos en relación a la imagen suele ser bastante cruenta: en el fondo, muchos de ellos se hallan muy subordinados a la misma, dado que de ella depende su fama. Y a veces este bastión sagrado deviene en una suerte de fuerte adicción que los somete estructuralmente. Por lo tanto, los poderosos y las celebridades tienen en realidad bastante menos poder si les contabilizamos en el debe muchas de las cosas simples que las personas comunes, en el reino de su despreocupado anonimato, sí pueden realizar.
Para el psicoanálisis, el goce se diferencia del placer en que procura ir más allá de la disminución –gradual o súbita– de las tensiones del aparato psíquico, tal como ocurre cuando sentimos placer. Por ejemplo, el hambre es una sensación displacentera, producto de una tensión orgánica vinculada a la falta de nutrientes; a medida que comemos, dicha tensión va cediendo, y este hecho se vivencia como placentero. El goce sería como un exceso de placer, que como tal no es posible obtener, dado que automáticamente el exceso de placer se transforma en una vivencia desagradable, aunque a nivel inconsciente y por motivos pulsionales pueda una parte nuestra sentirse reconfortada. El goce, por lo tanto, está constituido por nuestra relación subjetiva con las palabras y lo que representan, y concierne principalmente al deseo inconsciente.
Con otras palabras, una parte inconsciente nuestra, en procura de una satisfacción pulsional, puede empujarnos al goce, y este ambivalente hecho ser registrado por nosotros como sufrimiento. Por lo general, esta clase de experiencias masoquistas se hallan infiltradas en nuestra cotidianeidad más de lo que suponemos. Los seres humanos tenemos un techo para nuestro disfrute, y los famosos no son la excepción: no pueden ir más allá de lo que les posibilita su constitución psicobiológica, más su capacidad aprendida de disfrutar. Es más: cualquier hijo de vecino algo satisfecho e imaginativo puede ganarles, dado que la satisfacción que experimenta alguien con las cosas simples y cotidianas de la vida puede ser superior a la obtenida por muchas celebridades en sus frenéticas y suntuosas conquistas. Se hace evidente entonces la gran carencia estructural de esos individuos tan dependientes del afecto popular. Precisamente es este desequilibrio vital el que los impulsa a los grandes logros; tal vez, de esa forma reequilibran en forma provisoria su vida mental y experimentan la plenitud que otros obtienen de modos mucho más sencillos. Procurar ir más allá del máximo placer posible paradójicamente lo trastoca, transformándolo en un goce neurótico, sufriente e incluso trágico. Por ejemplo, una caricia o un abrazo que gradualmente acentúe su presión sobre el cuerpo del involucrado, en algún instante deja de ser una sensación agradable y deviene dolor. En un determinado punto, el incesante crecimiento de un placer se transforma en dolor. En la sexualidad podemos apreciar como en ocasiones el placer y el dolor actúan entremezclados. Por lo tanto, el exceso de placer no es placer sino dolor. Es decir, los famosos y las celebridades, por más que se esmeren y que se sumerjan en un iluso y sublime mar de glamour, no pueden disfrutar ni un ápice más que sus congéneres. Sólo pueden, eso sí, generar una sensación engañosa en sus cultores, a través de imágenes mediáticas ideales que los muestran experimentando una especie de goce sobrehumano. Muy probablemente cualquier mortal algo sabio esté mucho más capacitado para disfrutar de la vida que esos grandilocuentes personajes mediáticos muy adictos a los flashes y al clamor popular. Sin sus drogas metafóricas, muchos de ellos ni siquiera podrían mantenerse vivos.
Hablando en forma figurada, la diferencia que hay entre una celebridad y una persona común armoniosa es que la primera requiere mucha condimentación para sus comidas, ya que acostumbró su paladar a eso, y si no condimenta su vida en exceso no disfruta; en cambio, el segundo personaje está capacitado para gozar en forma similar… pero sin tanto aderezo.
No hay que olvidar que sólo en la fantasía el goce parece infinito, dado que la cantidad de placer que se puede obtener, más allá de las diferencias subjetivas, está limitada por los dinamismos psicobiológicos, y más allá de estos límites no existe placer sino dolor. Por lo general, en estos casos –y esto va tanto para las personas famosas como para las comunes– se despliega una forma masoquista, y por ende sufriente, de gozar.
El fin de la trascendencia simbólica
En el ser humano anida una ilusión de inmortalidad: muchas de las acciones significativas de su vida se vinculan de manera secreta o abierta con dicha esperanza de trascendencia. Según Freud: “La muerte propia no se puede concebir; tan pronto intentamos hacerlo podemos notar que en verdad sobrevivimos como observadores (...) En el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad” (Sigmund Freud. Obras completas. Amorrortu editores. Buenos Aires. 1987. Volumen 14. Artículo: “De guerra y muerte”).
También en el mismo artículo nos dice que: “El fundamento racional del heroísmo reposa en el juicio de que la vida propia no puede ser tan valiosa como ciertos bienes abstractos y generales. Pero, a mi entender, lo que más frecuentemente sucede es que el heroísmo instintivo e impulsivo prescinde de tal motivación y menosprecia el peligro diciéndose sencillamente: «No puede pasarme nada.» (…) La angustia de muerte, que nos domina más a menudo de lo que pensamos, es en cambio algo secundario, y la mayoría de las veces proviene de una conciencia de culpa.”
No obstante, asumiendo un mínimo sentido de realidad, y racionalidad mediante, cada individuo sabe que va a morir, pero casi nunca renuncia del todo a la sensación de que de alguna manera se perpetuará. Y para este fin juegan un papel muy importante todos sus atributos y posesiones físicas o simbólicas trascendentes; es decir, capaces de perpetuar su recuerdo luego del fin de su vida.
Con mucha probabilidad exista una relación más o menos proporcional entre la sensación de poder que alguien experimenta y su deseo de perpetuar una buena memoria. Es decir, que a mayor poder de ciertos individuos, mayor serían las apetencias de que sus nombres y obras perduren en el buen recuerdo de los hombres. Al procurar inmortalizar en el recuerdo el respeto, la consideración y los privilegios de que gozaron en vida, estos personajes no harían otra cosa que extender omnipotentemente su poder y existencia terrenal a un más allá imperecedero.
En todo esto sucede algo parecido a lo que ocurre con la fantasía del suicida, pero de manera inversa, dado que gran parte de la misma –en forma consciente o inconsciente– se relaciona con el supuesto escenario de la vida que queda con posterioridad a su muerte, y que paradójicamente lo tiene a él, desde algún lugar, como observador privilegiado; arrepentimiento, lástima, culpa, condena o reproches son sentimientos y acciones que el infortunado, en su desesperación, busca distribuir entre sus deudos. A esa fantasmática mental del sujeto afligido apuntan entonces los encargados de la prevención de tan trágicos actos, dado que interpelar el mundo imaginario del afectado es una probada manera de desbaratarle el plan, desalentándolo de su siniestra intención.
El hombre es ante todo un ser viviente que habla; por este motivo habita y se proyecta en la dimensión alegórica que el lenguaje le permite. Esencialmente por la misma razón el ser humano es trascendente. No obstante hay que tener en cuenta que la trascendencia simbólica humana, más allá del aspecto ilusorio que la misma conlleva, sólo es posible por la transmisión perpetua del recuerdo a través de las sucesivas generaciones. Pero ocurre que los individuos actuales ya tienen mucho para recordar. Además, el exponencial crecimiento de los aspirantes a trascendentes hace que cada vez la gente pueda recordar menos de más aspirantes, hasta que llegará el día que recordará nada de todos. Hoy día, además de los autores clásicos, existe una astronómica cantidad de nuevos candidatos a un lugar en el olimpo de los dioses, y lo peor es que los encargados de inmortalizarlos –es decir, las personas comunes– cada vez pueden retener menos datos. Esto se debe, entre otras cosas, a la insistente hiperestimulación mediática, a la feroz competitividad y a la dispersa frivolidad que acosa al hombre actual, cuya memoria cada vez se fragmenta más y más… hasta que se le hace imposible abarcar la infinidad de asuntos, datos e informaciones que la exuberante cultura hipercapitalista y del espectáculo le demandan.
Desde siempre el hombre procuró perpetuar el recuerdo de personas y obras memorables, o de los hechos extraordinarios que le sucedieron. Para esa misión apeló a toda clase de objetos o rituales evocativos, como ser: estatuas, pirámides, mausoleos, monumentos históricos, actos conmemorativos, etc. Pero todo esto no alcanza, y es obvio que cuanta menos memoria disponible tengan los individuos, ya sea por dispersión, falta de interés o alguna otra razón, menos profundos o abarcadores serán sus recuerdos. Por lo tanto, sólo podrán brindarles unas migajas de trascendencia a las voraces y abundantes celebridades de esta era de la incontinencia.
Al querer introducir en los individuos cantidades astronómicas de mensajes –imágenes, datos, informaciones–, La sociedad de consumo neoliberal ha logrado sobrepasar con creces la capacidad rememorativa humana; es decir, la base misma donde descansa el afán de inmortalidad de los célebres. Algunos de ellos, provenientes del ámbito de los negocios globales, han alcanzado su fama y riqueza por liderar famosas corporaciones vanguardistas como las vinculadas a la informática. Mediante su prodigiosa creatividad con anteojeras y su voracidad ilimitada, estos personajes han contribuido indirectamente a generar el inédito problema planteado, que ahora los condena al temible infierno del olvido.
La industria de la celebridad se desvive en su frenesí por mostrar sus glamorosos productos con un gran valor agregado, pero ese objetivo se concentra cada vez más en el corto plazo. A largo plazo, sus productos se depreciarán exponencialmente, hasta que al final el olimpo de los célebres se desdibujará en la hiperpolución mediática de nuestra era. Las celebridades están descubriendo, no sin angustia, que sus trascendencias simbólicas peligran, o que pueden verse extremadamente reducidas a –por ejemplo– una frase, un rasgo, o alguna otra superficialidad. Eso sería todo lo que recordarían las generaciones venideras de ellas, dado que el olimpo está atestado de semidioses. Y la masa es masa: no le pidan profundidad, ni objetividad. En el marco de esa evanescencia de la memoria, los célebres menos afortunados no dejarán rastro de su paso por nuestra constelación; o, lo que es peor, podrán ser recordados incluso por lo opuesto a lo que deseaban. Hay que tener en cuenta que “lo opuesto”, como asimismo “lo contiguo” y “lo similar” componen las leyes básicas de la asociatividad mental: las cosas opuestas tienen facilitada la asociación. Además, muchas veces una firme posición sobre algo se fundamenta en un deseo inconsciente opuesto y reprimido, que es justamente lo que otorga tal firmeza a dicha posición.
Parece ser que la industria de la celebridad, consciente de la espada de Damocles que pende sobre ella, está concentrando todo su esfuerzo sobre pocos bienaventurados: los ídolos populares. Algunos de estos, generalmente provenientes del mundo del deporte o de la música, suelen alcanzar colosales niveles de fama, al punto de convertirse en íconos globales que alimentan el deseo de millones de sus seguidores, con todas las implicancias culturales y comerciales que ese hecho implica. Tal vez los creativos de dicha industria hayan llegado a creer que la producción de pocos megaídolos sea la salvación y que dichos productos se transformarán en una especie de antídoto contra el fin de la trascendencia simbólica humana. Pareciera que, como el premio ya no se puede repartir entre muchos, debe concentrarse en unos pocos para que continúe sirviendo de estímulo colectivo, y así prosiga la ilusión. Desde esta perspectiva, lo que hay que preservar a toda costa es el incentivo para que la gente le dé para adelante en el desaforado capitalismo actual, produciendo, compitiendo, consumiendo, furiosamente. Frente al decaimiento del paraíso celestial de las creencias religiosas tradicionales hay que generar un paraíso artificial. El consumismo durante la vida y la trascendencia simbólica para después de la muerte cumplirían bastante bien con ese requisito idolátrico, pero para esto último se requiere una gran dosis de notoriedad durante la vida que le garantice al aspirante el paso a la inmortalidad. En tal caso, sólo se posibilita que unas pocas neuronas de un porcentaje de sus congéneres se activen y mantengan encendida la llama del recuerdo.
Algunas celebridades del mundo artístico, en especial del musical, ya están intuyendo este proceso: metafóricamente, los “aullidos desesperados” en que han transformado sus megaconciertos así parecen manifestarlo. Un aspecto del núcleo simbólico profundo de estos megaacontecimientos tecnológicos y masivos sería un intento desesperado por sobrevivir en la guerra entre celebridades, una lucha sin cuartel por un sitio en la eternidad, un grito desgarrador para auyentar lo que más temen: sus muertes simbólicas definitivas. Estas serían en lo profundo mucho más temidas que sus propias muertes reales, las de sus respectivos cuerpos físicos. Por consiguiente, la majestuosa espectacularidad de muchas presentaciones artísticas, no sólo estaría vinculada a la desenfrenada competencia entre sus artífices (artistas, representantes, productores, publicitarios, creativos, asesores, etc.), sino también, al anhelo de trascendencia de sus autores. Ellos procurarían dejar una huella indeleble en los ultraexprimidos cerebros de sus adeptos, para asegurar sus respectivas trascendencias, que angustiosamente vislumbran próximas a desvanecerse. Tampoco sus colosales fortunas les asegurarían ese irrenunciable anhelo, debido a que en esta época de excesos los megamagnates también abundan.
Las efímeras celebridades actuales obtendrían más honores que en el pasado –debido principalmente a la voraginosa industria mediática de esta era de la exageración–, pero sólo mientras vivan. A los pocos años que abandonen este mundo, en un proceso gradual pero inexorable, basado en la crónica y progresiva dispersión evocativa de la gente, culminarán en un olvido casi absoluto. Además tienen que tener sumo cuidado en evitar que alguna “mancha mediática” intensa pueda eclipsarles su obra y ser recordados sólo por esa caricaturesca marca. Sería una lamentable ironía.
En consonancia con el tono pesimista de este trabajo, quiero agregar algunas reflexiones finales. Cuando dormimos, mantenemos la sensación del transcurso del tiempo. Prueba de ello es que cada vez que nos despertamos podemos tener la sensación de haber dormido mucho o poco, e incluso somos legión quienes logramos estimar las horas transcurridas, sin otra referencia que nuestras propias sensaciones. En cambio, podemos inferir que, cuando alguien muere, ya sin ningún tipo de registro temporal, ni sensitivo ni siquiera inconsciente, para él la eternidad toda ingresaría en ese instante; es decir, que ese soplo final se llevaría junto a la vida del extinto, en un vértigo indescriptible, la de toda la humanidad. En ese santiamén, el tiempo no se detiene, se concentra. En ese cerrar de ojos, la aceleración es absoluta; todo el devenir se condensa en ese punto.
Tanto los famosos como los ilustres desconocidos quedaríamos nivelados al fin de los tiempos. Sabemos además que tanto nuestro sistema solar como el resto del universo tienen los años luz contados. En forma inexorable, algún día se agotara toda la energía que le da sustento. Si algún vestigio de la celebridad humana hubiese podido sobrevivir hasta ese momento postrero, será muy meritorio; pero en ese tremendo día se apagará irremediablemente, mimetizándose con la oscuridad definitiva. El Apocalipsis se habrá concretado. Aunque, como vimos, cada uno de nosotros lo anticipa al morir.
Jorge Ballario es psicólogo, psicoanalista y escritor. Participó de numerosos cursos y seminarios, asistió a congresos nacionales e internacionales. Es autor de tres libros: Las imágenes ideales, Las ventanas del deseo y Mente y pantalla.
La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires
Subjetividades, géneros y vínculos en tiempos de restauración conservadora
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial