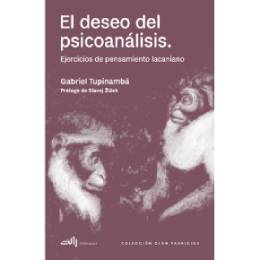Articulos
16 DE OCTUBRE DE 2024 | ANÁLISIS FREUDIANO SOBRE LA GUERRA
Guerra, paz y pulsión de muerte
Lo que sucedió en Europa del Este donde los países intercambiaban con Rusia petróleo, gas, trigo, mercancía, dinero, generó la misma desilusión. Análisis a partir de los textos freudianos.
 En 1915, mientras se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que trastorna a Europa, Freud escribe dos artículos para tratar de dar cuenta de lo que ocurre, desde su punto de psicoanalista.
En 1915, mientras se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que trastorna a Europa, Freud escribe dos artículos para tratar de dar cuenta de lo que ocurre, desde su punto de psicoanalista.
El primero se titula La desilusión provocada por la guerra.
¿Cómo es posible, en un ámbito tan culto como Europa, un Parnaso, una escuela de Atenas, donde cada uno puede viajar y así disfrutar a la vez «del mar azul y del mar gris, de la belleza de los montes nevados y de las verdes praderas, del encanto de los bosques nórdicos y de la magnificencia de la vegetación meridional» cómo es posible que ese paraíso se haya convertido en un infierno?
La desilusión estriba en el hecho de que uno creía que, llegados a un nivel tan alto de cultura, los estados nunca podrían volver al arcaísmo de los pueblos primitivos. Uno creía que los negocios, el comercio, la economía, los intercambios internacionales prevaldrían sobre la tendencia egoísta del nacionalismo, y que luego acabaríamos con las guerras.
Los intercambios comerciales no impiden la guerra. Bien se ve hoy día que la economía internacional conlleva una orientación guerrera. De todos modos, pone pocas trabas al desencadenamiento de una verdadera guerra.
Queda claro que la dinámica comercial entre los países es una sublimación de la pulsión guerrera. Pero Justamente, lo que Freud subraya es que la cultura, la educación que nos llevan a reprimir y a sublimar nuestras tendencias agresivas no las apagan.
Es un principio elemental en la teoría freudiana y en este texto Freud lo dice claramente: «todo estadio evolutivo anterior se conserva junto a los más tardíos» De ahí la ambivalencia de sentimientos. Luego Freud soluciona el enigma de su desilusión, procede, dice, de la ilusión de la que éramos prisioneros: nuestros conciudadanos no cayeron tan bajo como temíamos, porque nunca se habían elevado tanto como lo creíamos.»
El segundo artículo de Freud se titula Nuestra actitud frente a la muerte.
Freud empieza escribiendo que: «la muerte propia no se puede concebir». Es interesante ver que, aunque machacamos esa aseveración lógica desde la antigüedad griega, que todos los hombres son mortales, no creemos en ello.
Recién me di cuenta de que a menudo las fórmulas que machacamos son indicios de nuestra incredulidad. Habrán notado que la mayoría de las oraciones son fórmulas para repetir. No sé si los creyentes se han dado cuenta de que así testimonian de su incredulidad.
Pues bien, aunque repetimos con Aristóteles que todos los hombres son mortales, no lo creemos. ¡Todos mortales, menos yo!
Creo que García Márquez es quien le hace decir a uno de sus personajes que durante mucho tiempo había considerado que la muerte era un desafortunado percance que sólo atañía a los demás, Freud no dice otra cosa cuando habla de «nuestro afán de rebajar la muerte de necesidad a contingencia».
El caso es que, sin esa contingencia, la vida se hace insoportable.
«La vida pierde su interés cuando la máxima apuesta en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse»
En seguida vemos el papel de la guerra que nos enfrenta a ese percance que no queremos admitir. En la guerra los hombres mueren realmente. Ya no es una mera contingencia. A menudo se vuelve necesidad. Si no lo mato yo, él me va a matar.
De ahí podemos entender la necesidad de la guerra. En tiempos de guerra «la vida se ha vuelto interesante ha recuperado su contenido pleno.»
Encontré ese entusiasmo en el diario de Ernst Jünger, soldado alemán durante la primera guerra mundial. Fue alistado siendo estudiante. El escribe en la primera página de su diario: «acabábamos de dejar las aulas, y las breves semanas de instrucción nos habían fundido en un gran cuerpo ardiendo por el entusiasmo. Criados en una época de seguridad, teníamos todos nostalgia de lo inusual, de los grandes peligros. Luego la guerra nos había impactado como una embriaguez»
Según dice Freud, a ese efecto de entusiasmo, se añade, en el combatiente, el despertar de una pulsión agresiva profundamente hundida en nuestra humanidad. Y a continuación Freud nos remite a la prehistoria y a la actitud que le suponemos al hombre primordial. «la historia primordial de la humanidad está llena de asesinatos.»
Y aquí se refiere a su tesis de tótem y tabú: el asesinato del padre de la horda, la culpa de los hijos, la ambivalencia, la creencia en el alma del difunto, el poder de la religión y su mandamiento fundamental: no matarás. ¿A qué sirve ese mandamiento si no se refiere a un deseo de matar? se pregunta Freud. Ese no matarás nos da la certeza de que «somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos».
Freud concluye que el hombre de la prehistoria sobrevive inmutable en nuestro inconsciente. Además, desconoce nuestra muerte propia.
Sin embargo, queda por elucidar el problema de la angustia de muerte, pero Freud la considera como consecuencia de un castigo, se trataría entonces de una manifestación de la angustia de la castración.
En nuestro inconsciente se halla también un deseo de muerte dirigido a nuestros enemigos, así como a los que amamos de modo ambivalente. Así que es fácil entender que la guerra «se injerta en esa disarmonía.» Hace salir a la luz el hombre primordial tapado debajo de las capas más tardías de la cultura.
La conclusión de Freud no es para nada pacifista. «la guerra no puede eliminarse» mejor sería «dejar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que le corresponde y hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable. Y soportar la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. Al refrán: «si quieres conservar la paz ármate para la guerra» podemos añadir: «si quieres soportar la vida prepárate para la muerte.»
De esa conclusión de Freud al final de su texto sobre nuestra actitud frente a la muerte podemos deducir que la pulsión de muerte participa en el proceso de la conservación de la vida. Es, a mi modo de ver un punto muy importante.
Si uno pudiera creer que en Freud las cosas son sencillas; tendríamos, por un lado, el amor, la vida la paz y por otro lado el odio, la muerte y la guerra, vemos que la conclusión de este texto nos deja vislumbrar otra dialéctica mucho más compleja.
Lacan notó que la mayoría de los post-freudianos consideraba la pulsión de muerte como un disparate. Él, muy al contrario, la tomó en serio, pero le dio otro alcance.
Eso es lo que quiero desarrollar ahora.
Por eso partiré de la lectura que Lacan hizo de Hegel, y especialmente de su dialéctica del amo y del esclavo.
Se sabe que Hegel estableció su dialéctica del amo y del esclavo porque le había fascinado las hazañas de Napoleón en Jena. Luego fundó su dialéctica como consecuencia de la victoria de uno de los beligerantes sobre el otro. La guerra siendo para Hegel al origen del discurso que ordena el mundo, que lo pacifica, de cierto modo.
Ahora bien, el discurso del amo distingue dos posiciones distintas frente a la muerte.
La posición del amo animado, en el campo de batalla, por un impulso contrario a su instinto vital. Y la posición del esclavo que prefiere gozar de la vida y luego aceptará reconocer al amo.
Clásicamente, se dice que el Amo es alguien que está dispuesto a luchar hasta la muerte porque le anima otra cosa. ¿Qué es lo que lo anima?
¿El deseo de reconocimiento o la pulsión de muerte? Nos vemos obligados a reconocer que una cosa no excluye la otra. Hasta, diría yo, que es la misma cosa cuando consideramos el deseo de reconocimiento llevado al extremo, o sea la meta de ser reconocido como héroe, o martirio por la Historia es decir eternamente lo que implica el poder sin límite de lo simbólico que puede llevar a uno a la muerte.
Si nos referimos a la ordenación ternaria que Lacan esbozó con su nudo borromeo, vemos que el goce de la vida está del lado de lo real mientras que el goce de la muerte está del lado de lo simbólico.
En última instancia, lo que anima al amo hegeliano es la muerte. Es su significante-amo. Es una observación bastante terrible, pero así son las cosas.
Entonces, ¿quién gana la guerra? ¿El paranoico que quiere extender su imperio y arrastra a todo el mundo a su caos personal, o los atacados que luchan por una causa justa, por su libertad? Uno preferiría pensar que el que se sostiene por una causa justa ganará la guerra.
Era a menudo verdadero en la época de las guerras de la antigüedad grecorromana que Hegel tomó como ejemplo para establecer su dialéctica. En esa época peleaban cuerpo a cuerpo con armas iguales. La guerra ponía a todos en igualdad de condiciones, es decir cada uno frente a la posibilidad de su muerte.
Hoy, ya no es exactamente lo mismo, no podemos decir que la guerra pone a todos en igualdad de condiciones. Los hay que usan armas sofisticadas con las que matar al enemigo, tomando poco riesgo, y otros que no tienen tantos recursos y sufren la lluvia mortífera que les cae por encima. Entonces, ya no podemos afirmar que la causa justa sea condición de la victoria.
Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania me pregunté: ¿Quién va a ganar la guerra: Putin animado por su afán de restablecer el imperio ruso soviético y reconquistar los países perdidos o Ucrania que rehúsa esa sumisión y pelea para su libertad?
A decir verdad, es imprevisible. Sin embargo, hay una respuesta bastante acertada, pero terrible: se puede afirmar sin temor a equivocarse que cada vez el vencedor será el significante-amo, es decir, la muerte. La muerte es quien gana siempre la guerra. La pulsión de muerte gana todas las batallas.
Pero volvamos a nuestro asunto: la pulsión de muerte como soporte del discurso.
Guerra y discurso
Unos años atrás reflexionando sobre la violencia y los discursos, yo me pregunte si la guerra implica forzosamente una ruptura del lazo social, una ruptura del discurso. Seria sencillo pensarlo así.
Tendríamos por un lado el discurso, la diplomacia y por otro lado la guerra como consecuencia del fracaso de la diplomacia.
Pero no es así. Hasta siquiera en los peores conflictos la diplomacia no cesa. Además, tenemos que considerar que la guerra, en sí misma, no está fuera del discurso. Lo que sí está fuera del discurso es el terrorismo, pero es otra cosa, lo desarrollaré más adelante. Me parece que, en la guerra tradicional, el discurso está respetado.
Fui a leer un libro esencial muy conocido, un libro redactado en China, uno siglos antes Jesucristo: El arte de la guerra. Se ve muy claramente que, en la guerra, hay algo del discurso. Hay algo del semblante. Este año en el seminario-escuela en Paris estudiamos el seminario XVIII, «sobre un discurso que no fuera de semblante». Todo discurso se funda en la articulación del semblante.
Ahora bien, en su arte de la guerra, Sun Tzu aísla un principio elemental: el engaño. «Si son fuertes, finjan debilidad; si son activos, finjan pasividad; si están cerca, finjan estar lejos… tienten al enemigo con unatrampa, finjan desorden y ataquen.» Pues no hay engaño posible fuera del marco de un discurso. Hay un discurso de la guerra, hasta siquiera hay un arte de la guerra.
Hay un principio esencial en El arte de la guerra de Sun Tzu que me parece extraordinariamente sabio. Sun Tzu dijo: «Deja una salida para un enemigo rodeado. No empujes a un enemigo desesperado… las fieras desesperadas luchan con el coraje de la desesperación».
Se cuenta que un ejército perseguía a sus enemigos que huían hacia un paso estrecho y los soldados tenían prisa por alcanzarlos. Entonces alguien dijo: «Tenemos la ventaja de la persecución, sin embargo, vamos despacio». El jefe del ejército respondió: «El enemigo está en una situación desesperada. Si lo persigo moderadamente, se alejará sin mirar atrás, pero si lo persigo demasiado de cerca, se volverá contra nosotros y luchará hasta la muerte». Se dice que luego todos los generales gritaron de maravilla.
Es cierto que hay algo que nos maravilla en esa historia. Es que estamos ante un maestro del arte
de la guerra, alguien que sabe controlar sus instintos y que nunca pierde de vista lo que apunta, o sea la victoria. Y por eso se mantiene a toda costa en el marco del discurso, evita la ruptura del discurso. Es cierto que la fiera acorralada representa, para nosotros, lo que está fuera del discurso. De hecho, el arte de la guerra consiste precisamente en conseguir evitar la ruptura del discurso. «La mejor habilidad no consiste en obtener cien victorias en cien batallas, sino en derrotar al enemigo sin luchar» decía Sun Tzu.
Ese precepto enunciado por Sun Tzu demuestra que el estratega apuesta en la virtud del discurso. Si su cálculo es justo es porque se funda en una identificación que corresponde a una lógica colectiva. El estratega se imagina en el lugar de su enemigo, lo trata como un semejante que también calcula, no lo toma por un objeto. Eso es la virtud del discurso que la guerra respeta.
Aquí es donde vemos la diferencia entre guerra y terrorismo.
El terrorista no trata a sus víctimas como otros sujetos. Los trata como objetos al servicio de su goce, y nada más. Por eso puede cometer horrores, porque no considera a sus víctimas como humanas.
Pero aquí también hay que matizar las cosas y no dejarse arrastrar por el poder de las palabras que son semblantes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando los SS alemanes invadían nuestro país, felizmente algunos de nosotros resistieron, no se rindieron. Solíamos llamarlos: resistentes, mientras que los alemanes los consideraban como terroristas, y así los pudieron torturar, matar sin vergüenza.
Aquí vemos que, si el uso de la palabra es el privilegio del ser hablante, si lo humaniza, del mismo modo puede llevarlo a lo peor, en nombre de un significante. Por designarte como terrorista, como judío o yo que se, te puedo matar sin escrúpulos.
Aquí comprobamos el poder mortífero de las palabras, el poder mortífero de lo simbólico.
Es el alcance que Lacan le dará a la pulsión de muerte freudiana. Es otra dimensión que la mera tendencia del ser viviente que lo lleva a la muerte como aniquilamiento de todo deseo, que lo lleva a la paz eterna. Con Lacan vemos que el significante está a la orden de ese principio esencial.
Los animales pelean, cada uno para sobrevivir, para alimentarse, para proteger a sus crías. Pero no se hacen la guerra unos a otros en nombre de unos significantes bajo los cuales cada uno ha de situarse.
Para nosotros, seres humanos, el discurso del amo a cada uno nos otorga un lugar con tal que nos coloquemos en el sitio que el significante amo nos ha reservado.
Es una condición de la paz, de cierto modo. Pero, tal como lo decía Michel Foucault, «el motor de las instituciones y del orden, es la guerra. La paz, en su más mínimo engranaje hace secretamente la guerra. Dichode otro modo, hay que descifrar la guerra debajo de la paz.»
No hay nada como un enemigo para unir a una comunidad, a un país. La pelea con el enemigo da sentido.
Durante mucho tiempo, la Iglesia bizantina fue enemiga de la Iglesia católica romana. La caída del Imperio bizantino trastornó al cristianismo que así perdía a su enemigo. Luego buscaron al enemigo en el interior. Entonces fue cuando nació el protestantismo, un nuevo enemigo para unir la comunidad católica.
Del mismo modo observamos que la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría
desorientó a Europa Central y quizá a Occidente. En cambio, la guerra en Ucrania está federando a Europa.
Hay que descifrar la guerra debajo de la paz y Foucault añadía: «Estamos en guerra unos contra otros; un frente de batalla atraviesa toda la sociedad y este frente de batalla nos coloca a cada uno en un bando u otro. No existe un sujeto neutral, somos cada uno el adversario de alguien.»
Somos así sometidos a la lógica del significante que sólo se define por su contrario. Pero, a ese axioma fundamental se añade otro, es el poder discriminante de ciertos significantes dichos significante-amo. No olvidemos que los significantes-amo que estructuran los lazos sociales fueron, al inicio, promovido por los vencedores. Pacifican, pero también pueden ser motores para la guerra.
En su seminario del año 73, Lacan notaba que la estructura del ejército se funda en un semblante: el S1. «El discurso se mantiene porque uno cree que el capitán es el S1. Si la victoria de un ejército sobre otro esestrictamente imprevisible, es porque no se puede calcular el goce del combatiente. Todo está ahí. Si los hay que disfrutan de hacer se matar, tienen la ventaja.»1
Es exactamente lo que ocurre con los atentados-suicidas, los kamikazes; los que quieren morir tienen siempre la ventaja; podríamos considerarlos como agentes de la pulsión de muerte.
Pero, si examinamos bien de cerca esa propuesta de Lacan, vemos que consta de dos vertientes. La primera siendo: la vertiente del poder estimulante y unificador del S1 en el ejército.
Es llamativo ver en las películas de guerra los lazos de sumisión que existen en las unidades de combate entre los soldados y su capitán, los lazos de fraternidad entre los soldados, la solidaridad y la lealtad. No hay nada como la guerra para estimular esos nobles sentimientos que unen a una comunidad, especialmente varonil. No por casualidad los griegos habían inventado el Batallón sagrado. La guerra favorece los lazos de amor, la solidaridad, la fraternidad mucho más que en tiempos de paz.
Pero la otra vertiente de esa advertencia de Lacan señala otro aspecto, o sea la sumisión de cada uno a la pulsión de muerte.
Encontré algo de eso en un texto de Joseph de Maistre, filósofo y político francés refugiado en Rusia durante el terror de la Revolución Francesa. Ahí redactó una serie de conferencias tituladas Las veladas de San Petersburgo. Una de esas tertulias trata de la guerra.
«En la guerra, el hombre hace con entusiasmo lo que aborrece. ¿No han notado que en el campo de batalla el hombre nunca desobedece? Nada puede resistir la fuerza que arrastra al hombre a la batalla.» Según De Maistre eso se explica por el impulso al sacrificio. «la guerra es divina en la inexplicable atracción que nos lleva a ella.»
Así que, no sería solamente la sumisión a la orden del Capitán como S1 que lleva a los soldados a pasar al ataque, sino también la sumisión de cada uno a aquella diosa negra de la que habla De Maistre, lo que es un buen modo de nombrar la pulsión de muerte. Eso, sin duda, remitirá a los lectores de Lacan a esa frase del final del seminario XI: «son muy pocos los sujetos que pueden no sucumbir, en una captura monstruosa, ante la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros.»
Luego cuando la política del significante-amo se junta con lo religioso, ya no queda mucho lugar
para la diplomacia. Las guerras santas son de las más violentas. Empujan de modo tremendo al goce del sacrificio. Pero, al mirar bien de cerca, esas guerras, hoy en día, se sirven de la religión para federar los pueblos que tienen otras quejas, otras razones de sufrimiento que lo de hacer reconocer o de imponer sus creencias. Sin embargo, pelear en nombre del S1 permite la matanza.
Se cuenta que, en el siglo XII, durante la cruzada contra los albigenses, el ejército real asedió a la ciudad de Bézier, y cuando entraron en la ciudad, los resultó difícil distinguir entre herejes y católicos, civiles y soldados. Luego es cuando Arnaud d’Amaury, líder religioso hubiera pronunciado esta frase terrible: " Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos».
Es a una matanza de este tipo a la que voy a referirme ahora, contándoles un caso de lo que podría llamarse: neurosis de posguerra.
Una neurosis de postguerra
Este paciente vino a verme por insomnio y pesadillas recurrentes, atribuidas con razón a una neurosis traumática. Este militar de carrera se había presentado voluntario para una misión militar de vigilancia de la población ruandesa, en la época del genocidio ruandese, y se había sentido impotente ante las matanzas dado que lo único que podía hacer era ordenar los cadáveres atrozmente mutilados. Sin embargo, en esa época, aguantó esa tarea insoportable. De vuelta a Francia, tuvo pesadillas en las que veía cadáveres horriblemente descuartizados y, cuando le pedí detalles, me dijo que eran sobre todo cadáveres de niños.
En la neurosis de guerra hubiera, dice Freud, un conflicto entre el yo pacífico y el yo guerrero que tiene que combatir.
Había algo así en este paciente, un conflicto entre una autoridad ideal que le había hecho optar por proteger al indefenso y, debido a la contingencia del encuentro con lo real de esa tarea, una identificación con el yo bárbaro que había cometido esos horrores.
Lo que me llamó la atención fue que cuando nos encontramos, el genocidio había ocurrido ocho años atrás. Así que algo actual había aumentado la frecuencia de las pesadillas.
El caso es que acababa de enterarse de que una comisión de investigación estaba trabajando en la cuestión de la responsabilidad de Francia en el genocidio.
Ahora se sabe que hubo complicidades militar, financiera y diplomática por parte de Francia de las que no podemos enorgullecernos. Luego, lo que había sustentado su carrera militar a este hombre, un cierto ideal de justicia de proteger al indefenso, se le desmoronaba ahora, al sentirse engañado por quienes le habían enviado allí.
Pude entender que lo que le arrastraba la mirada en su pesadilla repetitiva era la contemplación horrorizada de su propio cuerpo descuartizado. Era una escena que le miraba fijamente a la cara, sobre todo porque tengo que señalar que el color de su piel es idéntico al de los cadáveres que tenía que apilar en los camiones. En este sujeto, apoyado en una importante imagen narcisista, la revelación de la impostura del significante ideal le devolvía esa imagen de un cuerpo fragmentado. De ahí vemos el papel del significante amo en sus dos vertientes:
una vertiente unificadora a nivel del significante ideal que sostenía a ese sujeto en su carrera militar, permitiéndole aguantar situaciones espantosas.
pero hay otra vertiente, es la vertiente mortífera, la que empujaba a los ruandeses en esa época, a colocarse en un bando u otro es decir a someter su ser a la dictadura de una identificación despiadada. Por ser dicho Tutsi, uno tenía que morir, por ser dicho Hutu, otro podía asesinar sin vergüenza.
El significante-amo es un producto del discurso del amo, el cual pretende superar nuestros instintos violentos. En este sentido la cultura tendría que habernos alejado de nuestra condición de violencia brutal. Es verdad que la cultura nos ha permitido sustituir el poder de la fuerza por el poder del derecho, de la justicia.
Einstein soñaba con un cuerpo legislativo internacional para resolver los conflictos y evitar las guerras, pensando que el derecho, las leyes, puedan pacificar a la comunidad humana. Esta instancia internacional existe ahora, pero no tiene poder ninguno y no sirve para nada puesto que ciertos países poderosos tienen poder de veto cuando se trata de denunciar la violencia de un país o de otro.
Así pues, Einstein mandó su carta a Freud, pidiéndole que le diera los esclarecimientos de un perito en la psicología. Freud aceptó contestar a la carta de Einstein, tratando de contestar a la pregunta: ¿por qué la guerra?
Ese texto parece sencillo, pero en realidad resulta complicado ya que Freud enuncia cosas que parecen contradictorias.
Pese a la evolución positiva que la cultura nos ha proporcionado, sustituyendo la fuerza de uno por leyes reconocidas por comunidades fundadas en identificaciones, persisten conflictos entre pueblos, comarcas, reinos, que llevan a confrontación de fuerzas en la guerra.
Tales guerras desembocan en sometimiento total de una parte sobre otra. Son guerras de conquista. Algunas fueron horribles, Freud las condena, pero otras, como la conquista del imperio romano sobre el Mediterráneo llevó a la pax romana.
«Por paradójico que suene, habría que confesar que la guerra no sería un medio inapropiado para establecer la anhelada paz eterna, ya que es capaz de crear aquellas unidades mayores dentro de las cuales un poder central fuerte vuelve imposible ulteriores guerras.»
Pero ese poder central fuerte no puede mantenerse sin fuerza y violencia. La Historia nos muestra que cuando ese poder declina, como ocurrió en la Roma del siglo V, el imperio cae. Freud nota que algunos suenan con sustituir a la fuerza violenta por unos ideales tal como los del bolchevismo. Pero el establecimiento de tal poder ideológico implicaría «unas espantosas guerras civiles».
Otra vez más nos encontramos con las dos vertientes del significante-amo. Es evidente que en aquel significante-amo confluyen las dos fuerzas que animan nuestras pulsiones o sea Eros y Thanatos.
Entonces, frente a hechos crueles como el genocidio ruandés, por ejemplo, podemos considerar que «los motivos ideales sólo sirvieron de pretexto a las apetencias destructivas.» En otros casos como por ejemplo frente a la crueldad de la santa Inquisición, «pensamos que los motivos ideales conscientes fueron reforzados por motivos destructores inconscientes.» Ambas cosas son posibles, concluye Freud.
¿Por qué no admitimos la guerra como una de las penosas calamidades de la vida?
No es posible condenar todas las clases de guerra por igual; mientras existan naciones dispuestas a la aniquilación despiadada de otros, estos tienen que estar armados para la guerra.
Somos pacifistas porque hemos de serlo por razones orgánicas. Después nos resultará fácil justificar nuestra actitud mediante argumentos.
Sigue un argumento, que testimonia, a mi modo de ver, de la ambivalencia de Freud frente al proceso de la cultura. Porque dice que la cultura nos ha proporcionado: «lo mejor que hemos llegado a ser y buena parte de los males que padecemos.» Añade que ese proceso de la cultura «acaso lleve a la extinción de la especie humana, pues perjudica la función sexual en más de una manera y ya hoy las razas incultas y los estratos rezagados de la población se multiplican con mayor intensidad que los de la elevada cultura.»
A continuación, Freud despliega su tesis sobre las ganancias del proceso de la cultura que nos lleva a fortalecer el intelecto, a gobernar nuestra vida pulsional, a interiorizar la inclinación a la agresividad, «con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas.» Y concluye que «la guerra contradice de la manera más flagrante las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural. Por eso tenemos que sublevarnos contra ella. Ya no la soportamos. Desencadena en nosotros los pacifistas una intolerancia constitucional una idiosincrasia, por así decir, llevada al extremo. Y Freud termina con un toque de humorismo. «¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros se vuelvan pacifistas?
Lacan confiesa que ese texto de Einstein y Freud no le parece muy brillante. «Los científicos se calientan los sesos: ¿por qué la guerra? No logran descifrarlo, pobrecitos. A ello se dedican los dos Freud y Einstein. No es muy brillante.»
Para Lacan, la guerra es asunto de goce, por eso su salida es incalculable, la ciencia no puede reflexionar sobre la guerra, es un real que le queda fuera de alcance.
Sin embargo, no podemos ignorar que la ciencia alimenta la guerra, suministrando armas cada vez más destructivas. A cambio, la guerra favorece la producción industrial, el crecimiento económico y, por tanto, la investigación científica. La guerra es, por desgracia, una empresa que funciona.
Así que, en vez de preguntarnos como lo hacen los científicos, los sociólogos, los psicólogos, de modo algo ingenuo o hipócrita: ¿Por qué la guerra? Los analistas podríamos preguntar con algo de cinismo: warum Frieden?, ¿por qué la paz?
Notas
1 Lacan, Seminario XXI, clase del 20 de noviembre de 1973.
Autor: Bernard Nominé
La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires
Subjetividades, géneros y vínculos en tiempos de restauración conservadora
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial