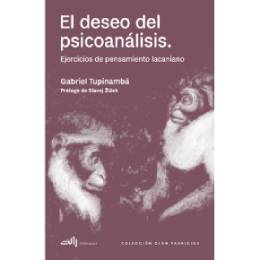Articulos
17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 | ¿QUÉ HACE EL PSICOANÁLISIS?
La insoportable caída de los ideales
Desde cierta perspectiva, se podría decir que en ésta época ha quedado de relieve un aspecto siempre enunciado por el psicoanálisis como una consecuencia del relevamiento del inconsciente: La llamada “caída de los ideales” de la modernidad, ha mostrado la ineficacia estructural discursiva de la cultura de responder de manera eficaz y definitiva al malestar que le es inherente.
La relación entre los seres humanos no encuentra aun ninguna fórmula satisfactoria. En la gran mayoría de los desarrollos filosóficos de las últimas décadas, se ha convenido en que no hay sistema ideológico que pueda dar cuenta del Todo. Las “concepciones del mundo” se han caracterizado como variantes de la religiosidad (François Lyotard se ha referido a la “caída de los grandes relatos de la modernidad” como el fracaso de crear un discurso de la totalidad).
Como fórmula de transacción, las conclusiones de Lyotard o de Hubermas es que solo pueden enunciarse algunas verdades parciales para algunos problemas parciales. Toda generalización ha caído en descrédito, y se acepta en la actualidad que pretender una razón para entender al mundo, conduce finalmente al despotismo o a las aporías teóricas mas absolutas.
La ciencia misma es puesta en cuestión como prueba de verdad, John Horgan en "El fin de la ciencia" dice: “Normalmente suponemos que, si la gente cree que algo es verdadero, es verdadero por alguna razón. En las matemáticas una razón se llama prueba, y el cometido de un matemático consiste en encontrar una prueba, las razones y las deducciones a partir de axiomas o principios aceptados. Ahora bien, lo que yo encontré fueron las verdades matemáticas que son verdaderas sin ninguna razón particular. Son verdaderas accidental o fortuitamente. Y por eso nunca descubriremos la verdad. Como no existe la verdad, no hay razón para que sean verdaderas”. Lo verdadero ligado a lo fortuito, un pensamiento muy cercano a una indeterminación absoluta.
No existe ningún discurso que por sí mismo sea suficiente para explicar el mundo. Las “cosmovisiones”, al decir de Freud, no se sostienen. Simultáneamente a éste descrédito del Ideal totalizador se observa un retorno de concepciones fundamentalistas, racistas, discriminadoras, en muchas ocasiones se expresan con una violencia exacerbada dirigida al semejante, al que porta una “pequeña diferencia”. Conviven disolución de Ideales con ideales absolutos y fanáticos. Domina la producción artística e ideológica un cierto “pastiche” (al decir de Frederic Jameson), o sea la superposición extremas de aspectos otrora antinómicos o incompatibles, en una convivencia donde no existe la contradicción, en tanto no hay una unidad conceptual verificable como tal.
Las disputas de poder se han desplazado de los grandes objetivos de la modernidad, a los espacios restringidos de la cotidianeidad. Los pequeños espacios de poder son los que permiten un escenario donde puedan desplegarse esas controversias. La multiplicación de los acontecimientos, la pluralidad de los niveles y las redes a las que pertenecen, hacen de la disputa del poder una trama esencialmente discursiva heterogénea y contradictoria.
El desarrollo técnico surge como la resultante pacificadora de la contradicción cultural. Como consecuencia de la entronización de la técnica, ocurre también una banalización (muchas veces planteada de manera deliberada, para eventuales beneficios económicos en cuanto a beneficios de mercado en la propagación de productos “salvadores”) de los efectos de la palabra, que cede paso a una entronización de la imagen, del poder de la máquina, la eficacia..., y de obtener el mayor efecto con el menor costo y esfuerzo. El bienestar parte de una premisa universal que no contempla qué significa lo bueno para cada quién, sino que el bien común, establecido a priori, es el confort. De éste modo, el saber pasa a ser una mercadería de consumo, y de determinado valor en el mercado.
Se producen modificaciones en la constelación familiar, especialmente con relación a la autoridad paterna, pero que no eliminan la necesidad de una transmisión que cobra carácter de irreductible: Toda permisión conlleva su interdicción implícita.
Por otra parte, abolir la dictadura de los Ideales no ha permitido en absoluto una desaparición de la angustia, ni mejorar las condiciones de vida. No por eso los sujetos se encuentran mas fácilmente con su deseo, ni tampoco desaparecen los índices crecientes de un malestar, del cual la cultura se muestra cada vez mas impotente de dar cuenta, en tanto es la misma pulsión la que alimenta la civilización y sus exigencias de renuncia. La realización del individuo no es en absoluto la realización del sujeto.
También en el psicoanálisis se observan posiciones que oscilan desde la improvisación basada en la intuición del analista, a fundamentalismos teóricos que desconocen los hechos de la clínica, y que en la impostura de una rigurosidad teórica supuesta, buscan adaptar los efectos a las premisas.
¿Para qué el psicoanálisis en el tiempo de la caída de los ideales?
Lo que surge de modo paradigmático como característica de ésta época es la presentación de un rasgo de estructura que toma valor de absoluto: la ineficacia de todo simulacro simbólico para dar cuenta de la satisfacción pulsional, en el sujeto y en la cultura. Esto conlleva una idealización imaginaria de lo que se entiende como lo energético de lo pulsional, a lo que se le supone (de modo por momentos absolutamente artificioso) la premisa de la imposibilidad de ser bordeado por una escritura. De ahí se produce el dictamen que eso “energético” solo puede ser abordado por el mundo de la técnica.
Se evidencia así la ineficacia de las “ficciones” simbólicas para poner límite el emplazamiento de la técnica. Los artificios de la palabra, fuera de los cuales la vida humana no sería posible, caen en desprestigio social, lo que supone otorgar existencia al Otro por la vía de su imaginarización. De éste modo se corporiza lo que Freud llama la “hiperpotencia de la Naturaleza”, sin límite simbólico que se le anteponga. Se crea así la imagen falsa de un sujeto completamente a merced de lo real (de un real inevitablemente traumático), contra lo cual no tiene ninguna defensa, y donde la palabra se muestra absolutamente ineficaz. Es la imagen de la emergencia de lo real sin inscripción posible en la palabra. Ejemplo: “el mercado económico domina el mundo y nada se puede hacer contra eso”.
El peligro para el psicoanalista es (en un intento fallido), que por la vía de dar consistencia a una palabra desfalleciente en lo imaginario, termine ocupando una posición moral, sostenida en un discurso sociológico, ecológico, antitécnico o eticista. Cobra valor aquí la extraterritorialidad estructural del discurso analítico, con relación a la cultura. El psicoanálisis nunca puede ser el portavoz de un “saber vivir”.
Todavía la teoría psicoanalítica no ha demostrado el valor curativo de la palabra fuera de la propia experiencia clínica. Lo más revulsivo del psicoanálisis sigue siendo sostener que la palabra tiene efecto en lo real, que por medio del lenguaje se puede modificar lo que aparenta ser determinado e inmodificable. Ésta es la demanda de muchos pacientes: “Yo sé que esto no se puede cambiar, ¡ayúdeme a soportarlo!”. Resulta sorprendente que lo disruptivo del psicoanálisis es esa convicción extrema y fundante de que la palabra tiene efectos en lo real. Eso es lo que lo diferencia de la filosofía y lo que lo hace pasible de ser un tratamiento.
Sostener que la palabra puede producir cambios también puede ser un Ideal, especialmente cuando ese cambio es una premisa y no un resultado (y que no ocurre en todos los casos). Esto es lo que hace que el psicoanálisis no sea un “nuevo relato” (al decir de Lyotard), y que sus fundamentos cuestionen la posibilidad misma de construir cualquier “nuevo relato”, sin por eso sepultar a la verdad en un secreto absoluto inaccesible (al modo del noúmeno de Kant).
La insoportable caída de los ideales se puede considerar como el efecto del poder determinista de lo real como destotalizador (es el caso de François Lyotard), o ubicar en el malestar emergente de la cultura el poder creador y transformador de la palabra (es no solamente un anhelo, sino también una práctica que propone el psicoanálisis, que se opone de ésta manera al relativismo post-modernista, donde “todo vale”).
El psicoanálisis no es un partido político, ni un ejército, ni una nueva religión. No requiere ninguna militancia, porque sus efectos son puramente discursivos, en los consultorios y en la cultura, de lo que se trata es de afrontar la angustia de la época. Desde ésta perspectiva su sola presencia cuestiona la fórmula de la totalidad, del discurso único. Esto no le impide denunciar una verdad: los brillos del mundo no son necesarios para la vida, lo único que vale es que cada quién viva de acuerdo a lo mas auténtico de sí mismo, o sea su deseo.
Pablo Fridman es Psicoanalista – Psiquiatra. Miembro de la EOL (Escuela de la Orientacion Lacaniana). Vicepresidente de la AASM (Asociacion Argentina de Salud Mental)
La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires
Subjetividades, géneros y vínculos en tiempos de restauración conservadora
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial