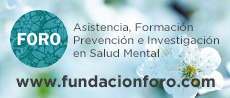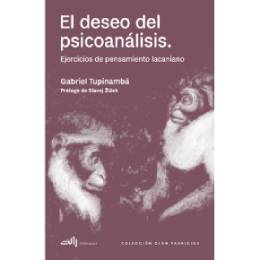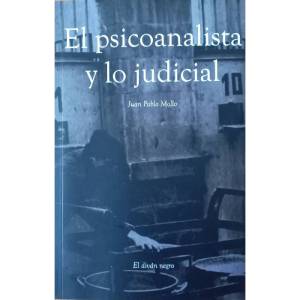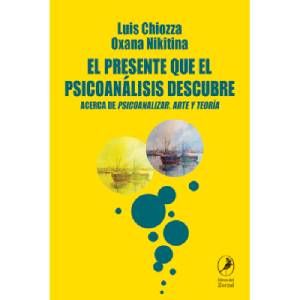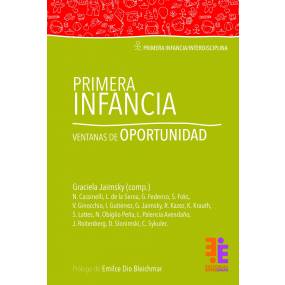Articulos
5 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN
La internación por motivos de salud mental en hospitales generales
Este artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue evaluar la calidad de la atención en un servicio de salud mental con internación en un hospital general de la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), desde la perspectiva de distintos actores involucrados: responsables y profesionales del servicio, así como personas usuarias.
 Implementación de internaciones por salud mental en hospitales generales y evaluación de los servicios
Implementación de internaciones por salud mental en hospitales generales y evaluación de los servicios
Las primeras experiencias de internación por motivos de salud mental en hospitales generales se remontan a 1938, con la apertura del “Servicio de Neurología y Psicopatología” en el Hospital General Rivadavia (Buenos Aires), que propuso incorporar camas destinadas a pacientes psiquiátricos (Visacovsky, 2001).
Durante la gestión de Ramón Carrillo (1946–1954), se planteó transformar los manicomios en hospitales generales, considerando que la atención de problemáticas de salud mental era compatible con la atención general. Luego, desde el Instituto Nacional de Salud Mental (1957), se promovió la instalación de servicios psiquiátricos en hospitales generales como vía para superar la psiquiatría asilar.
Con el retorno democrático, Vicente Galli impulsó la integración de las políticas de salud mental con las generales de salud, y la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud en el campo de la salud mental (Chiarvetti, 2008).
Entre 1983 y 1991, la provincia de Río Negro desarrolló un proceso de desmanicomialización que colocó a los hospitales generales como eje de internaciones, consolidando un modelo comunitario e integrado con la red de salud. Dicho modelo redujo tiempos de internación, frecuencia de recaídas y estigma, y mejoró la evolución de las personas internadas (Cohen y Natella, 2013).
Estudios posteriores evidenciaron la necesidad de adecuaciones edilicias y equipos interdisciplinarios (Almeida et al., 2017; Fernández, 2017; Faraone et al., 2012), además de advertir la prolongación de internaciones por falta de dispositivos residenciales o intersectoriales (Pomares, 2020; Ardila-Gómez et al., 2021). Persisten también resistencias del personal sanitario a la circulación libre de las personas usuarias y una escasa capacitación en derechos y procesos de atención (Velzi-Díaz et al., 2019; Baravalle, 2022).
A pesar de que los actores valoran positivamente la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) y la internación en hospitales generales, existen tensiones en su implementación (Bulla, 2017; Rodríguez Peña, 2022). Asimismo, se observa que las internaciones en hospitales generales suelen ser más breves, mejor articuladas con la red de atención primaria y más favorables para los vínculos familiares y comunitarios (Belizán, 2015). No obstante, persisten conflictos de convivencia y riesgo de reproducción de lógicas manicomiales (Ceriani, 2014).
Planteamiento del problema y objetivos
El marco normativo vigente impulsa la transformación del modelo de atención hacia prácticas basadas en la inclusión social y los derechos humanos.
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la Ley Provincial N.º 10.772 establecen que las internaciones deben realizarse en hospitales generales como alternativa a los hospitales monovalentes.
A nivel internacional, la OMS (2013) y la OPS (1990, 2010) recomiendan políticas de salud mental insertas en la red general de salud. En sintonía, los Planes Nacional y Provincial de Salud Mental (2021) instan a crear servicios en hospitales generales.
Esta investigación se enmarca en el estudio multicéntrico de las Becas Salud Investiga “Dr. Abraam Sonis” (MSAL, 2017–2018), dirigido por la Dra. Sara Ardila Gómez, y cuyo análisis particular se desarrolló en el marco de la tesis de Maestría en Salud Mental Comunitaria de la UNLa (Bertagni, 2024).
El objetivo general fue caracterizar la estructura del servicio, evaluar la orientación comunitaria y el respeto y salvaguarda de los derechos desde las perspectivas de tres grupos de actores —responsable del servicio, profesionales de salud y personas usuarias—, y realizar un análisis comparativo del proceso de atención en un hospital general de Rosario.
Marco conceptual: evaluación de servicios para la transformación
El campo de la salud mental, entendido en términos de Bourdieu (1990), se halla atravesado por dimensiones históricas, sociales y políticas. Representa un subcampo de la salud general, orientado a sustituir el paradigma asilar (Galende, 1994; 2015) por uno comunitario.
En América Latina, la Salud Colectiva y la Medicina Social aportaron un enfoque de salud como derecho, interdisciplinario, intersectorial y centrado en los derechos humanos (Stolkiner y Ardila-Gómez, 2012).
La evaluación de servicios, de carácter formativo y de aprendizaje (Aparicio, 1993), busca emitir juicios valorativos y proponer mejoras (Niremberg et al., 2000). Para ser significativa, debe incluir la perspectiva de los actores involucrados, democratizando los procesos de valoración y reconociendo su dimensión subjetiva y ética (Medina et al., 2005; Ardila Gómez, 2011).
Discusión
Los resultados obtenidos permiten observar que la internación en el hospital general constituye una práctica valorada tanto por los equipos profesionales como por las personas usuarias, al posibilitar una atención más integrada, menos segregadora y en mejores condiciones de dignidad que la internación en hospitales monovalentes. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples tensiones estructurales, institucionales y culturales que limitan el pleno desarrollo del modelo comunitario.
Desde la perspectiva de la estructura del servicio, se identifican avances en términos de accesibilidad, articulación con otros sectores del hospital y disposición de recursos humanos interdisciplinarios. No obstante, persisten deficiencias edilicias, limitaciones en el número de camas disponibles y ausencia de dispositivos de transición entre la internación y el alta, lo que contribuye a prolongar la estadía hospitalaria o generar derivaciones no deseadas.
La orientación comunitaria se expresa en el reconocimiento de la importancia de los vínculos familiares, la participación de redes de apoyo y la articulación con la red de salud mental del primer nivel de atención. Sin embargo, la capacidad de sostener la continuidad del cuidado luego del alta depende de la existencia real de esos recursos extrahospitalarios, cuya disponibilidad resulta aún fragmentaria. En muchos casos, la red comunitaria carece de dispositivos suficientes o de mecanismos estables de coordinación interinstitucional, lo cual debilita la efectividad del proceso de desinstitucionalización.
Respecto del respeto y salvaguarda de los derechos, tanto profesionales como personas usuarias destacaron la importancia de las medidas de tratamiento voluntario, la información sobre diagnósticos y la posibilidad de contacto familiar durante la internación. Sin embargo, se registraron dificultades en la implementación efectiva de los derechos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, especialmente en lo relativo a la participación activa de las personas usuarias en las decisiones sobre su tratamiento, el acceso a la defensa técnica y la existencia de protocolos claros ante internaciones involuntarias.
Se observa además una tensión entre el paradigma comunitario y las prácticas cotidianas. Si bien existe un discurso institucional alineado con los derechos humanos, subsisten lógicas de control, medicalización y jerarquización profesional que reproducen parcialmente formas tradicionales del modelo asilar. La falta de formación específica en salud mental comunitaria y en perspectiva de derechos humanos del personal sanitario es un factor que contribuye a la persistencia de dichas prácticas.
Otro aspecto relevante es la posición del hospital general como espacio de convergencia entre lógicas biomédicas y psicosociales. El servicio de salud mental se encuentra inserto en una estructura hospitalaria que prioriza la atención de urgencias y patologías agudas, lo cual tensiona la incorporación de abordajes interdisciplinarios y sostenidos en el tiempo. En este contexto, los equipos deben negociar constantemente los límites entre la atención clínica inmediata y el acompañamiento psicosocial prolongado, así como las relaciones de poder con otros servicios del hospital.
La discusión de los hallazgos confirma que el proceso de transformación hacia un modelo comunitario no se limita a la sustitución de dispositivos, sino que implica una reconfiguración cultural e institucional profunda. La internación en hospitales generales puede constituir una herramienta de inclusión y restitución de derechos, pero solo si se acompaña de redes comunitarias efectivas, políticas intersectoriales sostenidas y una formación permanente de los equipos en enfoques integrales y de derechos humanos.
En este sentido, la evaluación participativa de los servicios —que incluya la voz de las personas usuarias— se vuelve un componente esencial para la construcción de prácticas transformadoras. La posibilidad de que los propios usuarios sean considerados interlocutores válidos, con capacidad de incidencia en el proceso de atención, representa un indicador concreto de cambio de paradigma.
Conclusiones
La investigación muestra que las internaciones por motivos de salud mental en hospitales generales, en tanto dispositivos sustitutivos de los manicomios, constituyen un avance significativo en el proceso de adecuación al marco normativo vigente y en la promoción de un modelo de atención centrado en derechos. No obstante, la plena efectividad de este modelo requiere resolver limitaciones estructurales, fortalecer la red comunitaria y garantizar condiciones institucionales adecuadas.
Entre los principales desafíos identificados se destacan:
la necesidad de mejorar la infraestructura física de los servicios, asegurando espacios adecuados para la atención y convivencia; la ampliación de dispositivos intermedios y de externación asistida que aseguren la continuidad del cuidado; la consolidación de equipos interdisciplinarios con estabilidad laboral y formación en salud mental comunitaria; y la promoción de una cultura institucional basada en la participación, la horizontalidad y el respeto por la autonomía de las personas usuarias.
Asimismo, se evidencia la importancia de implementar mecanismos sistemáticos de evaluación que permitan monitorear la calidad de la atención desde la perspectiva de los distintos actores. La participación de usuarios, familias y equipos profesionales en estas evaluaciones resulta fundamental para construir una política de salud mental sustentada en la corresponsabilidad y la transparencia.
La internación en hospitales generales debe ser entendida no solo como un cambio de escenario físico, sino como una transformación conceptual: del encierro al acompañamiento, del control al cuidado, y del aislamiento a la inclusión social.
En suma, los hallazgos de este estudio reafirman que el camino hacia la plena implementación del modelo comunitario requiere sostener políticas públicas integrales, formación continua, voluntad institucional y participación activa de todos los actores involucrados. Solo así podrá consolidarse un sistema de salud mental verdaderamente inclusivo, solidario y respetuoso de los derechos humanos.
Todo ello excede las posibilidades de un único efector, demandando una mirada amplia, articulada y sostenida por la acción conjunta de los múltiples actores que integran el sistema de salud y los espacios sociales y políticos vinculados
José Javier Bertagni es Licenciado en Trabajo Social (Universidad Nacional de Rosario). Magíster en Salud Mental Comunitaria (UNLa). Doctorando en Trabajo Social (UNR). Docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Centro de Investigación en Campos de Intervención del Trabajo Social (CIeCITS). Trabajador Social del Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” (Rosario, Santa Fe).
El deseo del psicoanálisis
El psicoanalista y lo judicial
El presente que el psicoanálisis descubre
Primera infancia: ventanas de oportunidad